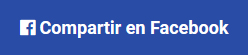Si nuestras abuelas y bisabuelas vieran la presión que las madres de hoy en día se autoimponen, pensarían que estamos enfermas.
¿Desde cuándo ser una buena madre significa pasarse los días haciendo manualidades complicadas para los niños, convirtiendo sus habitaciones en portadas de revista con obras de arte de Ikea y vistiéndoles a la última moda, siempre combinados?
No creo en absoluto que las madres modernas quieran más a sus hijos de lo que nuestras bisabuelas querían a los suyos. Simplemente, nos sentimos obligadas a demostrarlo con ridículas y caras fiestas de cumpleaños repletas de cupcakes caseros con 18 toppings diferentes y un sinfín de regalos.
En los últimos años, me he visto metida en ese modelo paternal de cualquier cosa que hagas, yo puedo hacerla mejor, que se basa en buscar ideas en Pinterest, reproducirlas a la perfección y compartir la foto con desconocidos y amigos a través de blogs y de Facebook.
De repente, me di cuenta: no tenemos por qué hacer que la infancia de nuestros hijos sea mágica. La infancia ya es mágica de por sí, incluso cuando no es perfecta. Mi infancia no fue perfecta y no éramos ricos, pero me lo pasaba muy bien en mis cumpleaños porque mis amigos venían. Lo importante no eran los regalos, ni la decoración al detalle, ni nada de eso. Nos bastaba con explotar globos, correr por el patio y comer tarta. Bastante simple, pero mágico. Es lo que recuerdo de esos momentos.
En Navidad, mis padres nos compraban dos regalos a cada uno, teniendo en cuenta que éramos cuatro niños y que sus ingresos eran limitados. No había campañas que estuvieran machacando desde noviembre con las actividades que había que marcar en el calendario. No había chuches especiales navideñas, y pocos adornos (si es que había alguno). Ni siquiera preparábamos galletas. Lo que nos hacía realmente felices era meternos en una cama los cuatro pensando que podríamos oír a Papá Noel colarse por la chimenea. Era muy divertido intentar aguantar toda la noche despiertos, cuchichear, reírnos juntos, y desear con ansia que se hiciera de día. Era mágico. Nunca sentí que me faltara algo.
No recuerdo una sola vez en que mis padres hicieran manualidades conmigo. Las manualidades era algo que se hacía en el colegio. Las únicas manualidades que recuerdo son las que hacía mi madre en su tiempo libre. A menudo me adormecía el ruido de su máquina de coser cuando se ponía a arreglar el bajo de nuestros pantalones o a convertir un trozo de tela en accesorios para el pelo que luego vendía.
En casa jugábamos. Todo el rato. Después de la escuela, volvíamos andando desde la parada de autobús, dejábamos la mochila y mi madre nos empujaba a salir de casa. Nos quedábamos con los niños del vecindario hasta la hora de cenar. Era otra época… Ahora, muy pocos de nosotros dejamos que nuestros hijos anden solos por ahí. Además, cuando éramos niños y estábamos en casa, jugábamos por nuestra cuenta. Teníamos nuestros juegos, hacíamos fortalezas con mantas, veíamos la televisión, bajábamos por las escaleras con almohadas. Nuestros padres no eran los responsables de nuestra diversión. Si se nos ocurría murmurar las palabras mágicas “estoy aburrido”, en un momento nos daban una lista de tareas.
Echo la vista atrás a mi infancia y sonrío. Todavía me acuerdo de cómo era eso de divertirse sin preocupaciones.
Mis padres se ocuparon de mantenernos calientes y alimentados, y ocasionalmente planeaban alguna actividad especial para nosotros (la pizza de los viernes por la noche era una tradición), pero en el día a día, nos las apañábamos por nuestra cuenta. Rara vez jugaban con nosotros. Aparte de la típica caja de cartón vacía que encontrábamos en las puertas de cualquier tienda, no nos regalaban juguetes a no ser que fuera nuestro cumpleaños o una fiesta especial. Nuestros padres estaban ahí siempre que necesitábamos algo, o en caso de accidente, pero no eran nuestra principal fuente de diversión.
Hoy en día, se hace creer a los padres que lo que beneficia a los hijos es estar constantemente con ellos, mano a mano, cara a cara: “¿Qué necesitas, cariño mío? ¿Qué puedo hacer para que tu infancia sea increíble?”. En una visita a Pinterest, es inevitable ver cosas como “100 ideas de manualidades para verano”, “200 actividades caseras para invierno”, “600 cosas que puedes hacer con tus hijos en vacaciones”, “12.000 millones de estrategias para el Ratoncito Pérez”, “400 billones de ideas para fiestas de cumpleaños temáticas”, etc.
Los padres no son los que hacen que la infancia sea mágica. Está claro que los casos de violencia y abandono sí pueden arruinarla, pero, en general, la magia es algo inherente a la edad. Ver el mundo desde los ojos inocentes de un niño es mágico. Jugar con la nieve en invierno cuando tienes cinco años es mágico. Perderse entre los juguetes tirados por el suelo es mágico. Recoger piedras y guadárselas en el bolsillo es mágico. Andar con un palo es mágico.
No es nuestra responsabilidad crear y proporcionar recuerdos mágicos cada día, como si se tratara de una obligación.
Nada de esto niega la importancia del tiempo que se pasa en familia. Una cosa es, sin embargo, concentrarse en pasar tiempo juntos y otra cosa muy diferente es concentrarse en la construcción de una actividad. Una puede concebirse como algo forzado, con un objetivo predeterminado, mientras que la otra es más relajada y natural. Los padres se sienten tan obligados a crear experiencias que se puede palpar la enorme presión que soportan.
Me han dicho que cuando tenía cinco años fuimos a Disneyland. Yo no me acuerdo de haber ido, pero he visto las fotos borrosas de aquel momento. En cambio, lo que sí recuerdo con esa edad es un disfraz de pirata que me encantaba, coger ciruelas del árbol de enfrente de mi casa, las rocas que me gustaba escalar y mi perro, con el que jugaba en las escaleras del portal.
No me acuerdo de las vacaciones para las que mis padres probablemente estuvieron ahorrando durante meses; seguro que, más que nada, fueron estresantes. El lugar más mágico de mi infancia no era ningún parque de atracciones; era mi casa, mi cama, mi patio, mis amigos, mi familia, mis libros y mi propia mente.
Cuando hacemos de la vida una gran producción, nuestros hijos se convierten en el público, y crece su apetito por el entretenimiento. ¿Estamos criando a una generación de personas incapaces de encontrar la belleza en lo mundano?
¿Queremos enseñar a nuestros hijos que la magia de la vida es algo que viene en un envoltorio precioso, o que la magia es algo que cada uno tiene que descubrir por sí mismo?
Planear todo tipo de acontecimientos, trabajos manuales y vacaciones caras no resulta dañino para nuestros hijos. Sin embargo, si las ansias por querer hacer de todo proceden de la presión o de la idea de que todo lo anterior es una parte imprescindible en la infancia de cualquier persona, deberíamos replantearnos mejor las cosas.
Una infancia sin las manualidades de Pinterest puede ser igualmente mágica. Una infancia sin viajar en vacaciones también puede ser mágica. La magia de la que hablamos, y la que queremos que nuestros hijos experimenten, no sale de nuestra creatividad, no consiste en eso. La podemos descubrir en la tranquilidad de un arroyo, en el tobogán del parque, y en la risa inocente de una nueva vida.
Estamos constantemente escuchando que los niños de hoy en día no hacen suficiente ejercicio; pero, quizás, el músculo que menos ejercitan es la imaginación, ya que intentamos encontrar desesperadamente la receta para algo que ya existe.
Fuente: huffingtonpost/ Bunmi Laditan