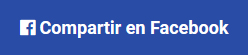Sin emoción, no hay tinta.

Conocí a Carlos durante un viaje a Barcelona. Yo tenía la costumbre de tatuarme en cada país que visitaba y él un pequeña tienda de tatuajes en la misma calle del estudio que había alquilado a través de Airbnb.
Su local, un austero habitáculo con un mostrador, un sillón y decenas de fotografías en la pared, estaba en Sants, lejos de los habituales circuitos turísticos de la ciudad. Quizá por ello Carlos me miró sorprendido cuando entré por la puerta. Parecía el típico local de barrio poco habituado a las caras nuevas.
Al darnos los buenos días nos notamos nuestros perspectivos acentos. Me contó que era de Buenos Aires, y que llevaba siete años en España.
Le conté el tatuaje que tenía pensado: la salamandra del Parque Güell en la parte posterior de mi hombro derecho. Mientras le daba los detalles sobre los colores, noté que Carlos estaba incómodo. Pensé que quizá se debía a que se había dado cuenta de que yo era chileno.
Entonces me miró a los ojos.
—Lo siento, pero no puedo hacerte el tatuaje —me dijo.

Me quedé helado durante unos segundos, repasando mentalmente los motivos por los que podría haberse sentido ofendido.
—¿Cómo dices? —le dije con la boca pequeña.
—Mira, para tener un recuerdo de Barcelona no te hace falta un tatuaje. Mejor vas y te compras una postal —insistió.
Me cabreé. ¿Quién era ese tipo para decidir cómo yo debía o no recordar mis viajes? Estaba acostumbrado a la gente que te juzga por llevar tatuajes, pero nunca hubiese esperado sentirme juzgado por alguien que los hacía.
Quise saber más.
—Pero, ¿cuál es exactamente el problema? ¿No haces tatuajes de atracciones turísticas de la ciudad? ¿No haces tatuajes relacionado con viajes? ¿Cómo va exactamente? —pregunté.
—No, no es eso. Pero solo hago tatuajes que realmente significan algo para la persona. Para que te haga un tatuaje primero tienes que hacerme llorar —me dijo.
En ese momento no sabía si me estaba vacilando o si directamente era un gilipollas.
Como si me hubiese leído el pensamiento, empezó a explicarse sin que se lo hubiese pedido.

Me dijo que estaba en contra de la idea materialista del tatuaje. Que ya había demasiados “coleccionistas de tatuajes”, gente que se comportaba como si fueran marchantes de arte, acumulando tatuajes sin que realmente significasen nada para ellos.
—He hecho centenares de tatuajes a lo largo de mi vida. Y me he dado cuenta de que si no me implico emocionalmente no soy capaz de dar el cien por cien. Y cuando eso ocurre siento como si estafara al cliente. Es como un adolescente que canta blues, ¿sabes? Hay algo que no cuadra.
Salí de la tienda sin saber muy bien qué pensar. No sabía si estaba ante alguien genuinamente romántico o si todo eso no era más que una rabieta para no admitir que los tatuajes ya no eran un signo de rebeldía, sino un complemento de moda más. De alguien desconcertado por el hecho de que tener la piel cubierta de tinta ya no implicase ser distinto, sino ser normal.
Estaba acostumbrado a que te juzguen por llevar tatuajes, pero no esperaba sentirme juzgado por alguien que los hacía
Estaba cabreado. Ese tipo al que acaba de conocer me había hecho sentir culpable, como si no mereciera llevar tatuajes.
Pasé todo el día mirándome los tatuajes, casi todos ellos fruto de arrebatos irreflexivos y caprichos estéticos. Y cada vez que los veía, resonaban en mi cabeza las historias que me había contado Carlos.
…la de la madre que se había tatuado las manos del hijo que había perdido por culpa de un cáncer…
…la del hijo que se había tatuado la última frase de la carta que le había mandado su padre cuando estaba de campamentos días antes de morir…
…la de la pareja que se había tatuado el electrocardiograma de su bebé tras pasar un mes en la incubadora…

Y yo me miraba el barco mal dibujado que llevaba en el antebrazo derecho, o el skyline de Nueva York que me había hecho en el pie izquierdo, o la fecha de mi nacimiento en números romanos en el dedo meñique, o el nombre de Taylor Swift en tipografía carcelaria que me había hecho en el muslo tras perder una apuesta… y me sentía la persona más frívola del mundo.
Se me estaban pasando las ganas de hacerme un tatuaje en Barcelona.
Esa noche, antes de ducharme, me miré desnudo en el espejo del baño. Contemplando mis tatuajes empecé a rememorar el periodo de mi vida en el que me había hecho cada uno de ellos. Recordaba exactamente dónde estaba, a qué olía el local y quién era la primera persona a la que se lo había enseñado. Y me di cuenta de que, aunque esos tatuajes quizá no respondían a motivaciones elevadas ni tenían significados profundos, servían para recordarme a mí mismo todas las personas distintas que había sido a lo largo de mi vida. Puede que mis tatuajes no tuvieran mucha historia detrás, pero explicaban la mía.
Mis tatuajes servían para recordarme todas las personas distintas que había sido a lo largo de mi vida
La mañana siguiente volví a pasar por delante del local de Carlos. Al ver que estaba vacío, entré. Quería contarle por qué creía que mis tatuajes eran importantes a pesar de que a él no le hiciesen llorar. Pero cuando le planteé mis reflexiones de la noche anterior su respuesta volvió a ser punzante.
—Que tú hayas encontrado la manera de justificarte no significa que tus motivos sean los adecuados —contestó.
Le dije que su actitud no era más que una forma de elitismo. Que no podía pretender que las únicas personas que pudiesen hacerse tatuajes fuesen aquellas que habían vivido acontecimientos traumáticos, que habían perdido a seres queridos o que quisiesen demostrar su compromiso amoroso. Le dije algo así como que era un dictador emocional.
Lejos de enfadarse, me contestó con su habitual tono pausado.

—Hace ocho años, mi mujer estaba llevando a nuestros dos hijos al parvulario cuando una furgoneta de reparto perdió el control e invadió la acera. Los dos niños murieron al instante, y mi mujer falleció nueve horas más tarde en el hospital. Pasé meses sin prácticamente poder salir de casa, al borde del suicidio…
—Vaya, lo siento muchísimo —dije con la voz ahogada.
— Una de las pocas cosas que me motivaba era poder hacerme un tatuaje conmemorativo para recordarlas. Pero entonces me di cuenta de que ya tenía el 80% de mi cuerpo totalmente cubierto de tinta, y que los únicos lugares que quedaban libres eran indignos de las personas que más había querido. Todos esos tatuajes que en su momento me habían parecido una buena idea, ahora no eran más que un estorbo, peso muerto. Fue entonces cuando decidí marcharme de mi país y no volver a hacer un tatuaje sin un motivo de peso detrás —dijo mirando al suelo.
Le dije que era un dictador emocional. Luego escuché su historia y tuve que quedarme callado
Me quedé sin palabras. Ese tipo al que yo acusaba de arrogante y egoísta me acababa de regalar unas de las lecciones vitales más importantes que recordaba. Desde ese día procuro no llenar mi vida con nada que no sea absolutamente imprescindible, ya sean personas, pensamientos o emociones. La única manera de dejar espacio para aquello que realmente importa es evitar que tu mente se llene de ruido.
Porque una cosa es que tus tatuajes no tengan propósito, y otra que sea tu vida la que no lo tenga.

El ruido en la piel
Fuente: playgroundmag/ Franc Sayol